por Irene Esteban Sanchez
Una muñeca de trapo vieja y usada. Sucia y roída. Eso era yo, o al menos eso veía al mirarme al espejo.
Yo era la muñeca que seguiría usando hasta encontrar una mejor. Nunca quise ser usada, no de esa forma. Si tan sólo hubiera habido la más mínima muestra de afecto… Pero no, los abrazos no eran abrazos y los besos nunca existieron. ¿Por qué besaría un calcetín usado?
Cuando el chico le miró con ojos fríos y le tendió una mano, ella no se resistió. Como una autómata, la niña de trapo se levantó de la silla y siguió al chico hasta su oscuro cuarto. En la penumbra distinguió la cama, igualmente, ya sabía dónde estaba, había hecho eso más veces.
Su mente estaba nublada, los pensamientos no terminaban de definirse, sólo sabía que tenía que dejarse hacer. Tenia que esperar tumbada sobre la cama, boca arriba y con las piernas abiertas, las braguitas con dibujos en el suelo caídas, sólo tenía que esperar a que él terminara. El sobrio techo era un apasionante entretenimiento en esos momentos. Al menos podía aferrarse a la espalda de él, abrazar con sus manitas su ancho cuerpo y oler el perfume de su ropa. En esos momentos sólo le quedaba olvidarlo todo, todo menos ese abrazo. Abrazo existente para ella, él ni siquiera lo veía como tal. Pero a ella sólo le quedaba imaginar que todo era diferente. Soñaba con que algún dia, si ella seguía haciendo las cosas bien, él la querría, y que todo eso dejaría de doler. Se suponía que eso era algo que tenía que disfrutar, aunque sólo le dolía inmensamente y nunca tocaba lo que añoraba. Pero quizás el amor lo convertiría en placer. Quizás, si ella era buena, aguantaba pacientemente y le complacía, él algún día la querría.
Cerró los ojos y lloró en silencio.
Ahora siento que esa niña está ya muerta, se pudre en un rincón oscuro y espeso de mi interior, en ocasiones me parece que puedo olerla. Me siento una ladrona de cuerpos en un cadáver hueco. Un parásito en medio del sufrimiento de otra alma. En ocasiones la soledad se siente como crustácea corteza creciendo en mi espalda y el contacto humano es lo único que me separa de ese infierno helado. Pero hoy en día hay escasez de abrazos.
Quizás por eso vi el sexo como única excusa para sentir el contacto humano. Me hacía sentir viva, y eso era maravilloso. También alguien me estaba viendo como algo en lo que invertir su tiempo, eso se sentí agradable y me ayudaba a validarme.
Quizás mi falta de autoestima me llevaba a buscar constantemente la aprobación ajena. Necesitaba que me dijeran cosas buenas para creer que valía la pena. Pero el sexo era sólo eso, sexo, algo tan hueco que subrayaba la sensación de eterno vacío. No se consigue amor con eso. Toda muestra de afecto era una moneda que creían necesaria para que satisfIciera sus deseos. Es tan sólo una forma más de engañar a la mente.
Yo había integrado en mi pensamiento que era un ser inquerible. Un «condón usado», una «colilla» ahogada en un charco, algo inservible.
Esta tóxica planta comenzó a crecer cuando iba aquella niña al colegio. Entraba con una sonrisa y el polo blanco limpio, salía con una sonrisa sobre rostro cansado, tenso, y el polo salpicado en sangre. Nunca dejaba de sonreír pues en algún lugar de su pueblo sus primos eran felices, y sabía que estaría allí en vacaciones para sonreír con ellos. Y así transcurrían los días más felices de mi vida. Sin vivir el presente la mayor parte del año, pensando en los momentos en los que sí merecía la pena vivirlo.
La toxicidad vegetativa crecía por dentro de mis entrañas, convenciéndome de que yo merecía ser maltratada, era el orden de las cosas y la realidad. Yo era aquella niña fea con «cara de niña del exorcista» como en el colegio siempre me decían. ¿A qué podría aspirar yo?
Me aferraba con fuerza a la vida en el pueblo, con mis primos, con quien siempre era feliz… Pero ellos eran 4 años mayores que yo y la adolescencia les llegó a su debido tiempo. Pude ver como poco a poco esa cercanía que teníamos se iba perdiendo. Uno de ellos había sido siempre el hermano que nunca tuve, convivimos juntos temporadas compartiendo cuarto, el amor que tenía por él era lo más puro que había sentido. Era mi hermano mayor, mi eterno protector. Pero él también con la edad se distanció y su cariño desapareció. Hasta que encontró algo que aprovechar de mí. Me convertí en un objeto de prácticas.
Tenía sólo once años y al principio sólo me podía negar a todo, llorar y quejarme ante sus extrañas peticiones. Pero el rechazar satisfacer sus deseos significaba un vacío profundo y la soledad más absoluta. Perder uno de los pocos pilares de mi vida, pilares ya tambaleantes. Por lo que poco a poco fui dejándome hacer, perdiendo trocito a trocito la luz y el calor de mi ser. Una margarita a la que un joven arrancaba los pétalos sin pensar en su muerte.
La vida se hizo un infierno ya en todas partes, fuera donde fuere sólo hallaba oscuridad. Sólo me quedaban delirantes fantasías en las que mágicamente mi «príncipe azul» dejaba de tratarme con brutalidad y empezaba a quererme. Todo estaba mal pero algún día todo estaría bien si seguía siendo una «buena chica». Y no debía decirle nada a nadie pues le estaría haciendo mucho daño a él, además, ¿quién me iba a creer? La muerte comenzó a ser una ventana en una habitación sin puerta aparente.
Y cuando mi vida dejaba de tener sentido la vida de otros se convertía en un faro en medio de la tempestad. Sí, yo creía que estaba construyendo mi vida junto a otras personas pero lo único que hacía era disponerme como un decorado en la vida de otros. Quizás yo no era feliz con nada de lo que ocurría, quizás yo lloraba todas las noches al darme cuenta de que él todavía nunca me había besado, me había robado algo que ni siquiera es más que un concepto pero que siempre me habían dicho que me debía de importar. Perdí la fantasma virginidad sin ni siquiera haber dado mi primer beso. Y eso era algo que me destrozaba por dentro. A una de las pocas amigas que tenía le contaba que él y yo nos dábamos besos, quería creer que si lo repetía una y otra vez me lo creería y cuando pasaran esas cosas podría pensar «no me besa ahora, pero lo hizo una vez». Y así una y otra vez. Quizás yo estaba odiando mi vida cada vez más, tomando decisiones que no quería tomar sólo por otra persona, quizás yo misma me estaba vaciando por dentro con un formón oxidado. Pero pensar en que le hacía feliz a él me hacía sentir realizada. Pensar en que haciendo eso al menos podía tener su atención. ¡Guau!, alguien quería verme y prestarme atención. Así me sentía deseada, ser una pieza importante en la vida de alguien daba sentido a mi vida. Porque a mí me había dejado de importar lo que yo misma quería, así que por no escuchar mis deseos, no quería nada, y por no querer nada no me quería ni a mí misma.
Y él se convirtió en una esfera de pesada gravedad y yo en su orbitante satélite, estuviera donde estuviere mi vista se clavaba en él.
Y así fue como me hice a la corrosiva manía de convertir personas en el centro de mi vida.
Años después tuve un novio que parecía ideal, me aferré a la esperanza fantasma como a un clavo ardiendo. Cuando aparecían cosas que parecían dañinas simplemente las ignoraba e intentaba pensar en otras cosas. Llegué a convencerme de que todo daño era un malentendido o incluso imaginaciones mías (autoconvencimiento que él apoyó con gusto). Porque necesitaba que por una vez fueran las cosas bien, quería sentirme querida por un vez en mi vida porque eso le daba sentido. Necesitaba esa protección que te da el abrazo de quien te ama. Necesitaba sentir que alguien me veía, me pensaba, que para alquien merecía la pena gastar su tiempo en estar a mi lado.
Pero no, todo estaba mal y las heridas sólo se hacían más y más profundas. Mi cuerpo intentaba expulsar el veneno pero sólo me desangraba más y más.
Y volvió a pasar.
Me vi con las muñecas esposadas en una situación que habría de ser deseada. Y me vi brutalmente castigada por no querer seguir teniendo relaciones sexuales como él deseaba, y una vez más no pude pararlo. Pude ver otra vez aquellos ojos de monstruo ante su débil presa. Y daba igual cuanto llorase, o que intentara huir a rastras, o que me hiciera sangrar… Hasta que me llevó al límite no paró… ¿Y después? «Lo siento pensaba que estabas actuando» y se puso a llorar. Yo sólo pude decirle que tenía miedo. Que se ha había convertido en mi primo. Y él se sintió altamente ofendido.
Con tal de no creer que había vuelto a pasar, acepté sus excusas.
Y así una y otra vez, resistiendo las hostias por recibir las caricias después sobre la herida. Una puñalada por un trozo de caramelo, quizás un día te lo den entero, puede que hasta te lleven al reino de los dulces si eres paciente. Quizás ese reino no existe simplemente.
Cuando ese día el supuesto novio que tanto me quería me forzó a tener sexo anal pese a mis llantos y gritos, cuando me rompió hasta hacerme sangrar… al terminar sólo supe aferrarme a su excusa «pensaba que estabas actuando» y a su terrible mirada de corderito degollado. Todavía no me creo que volviera a ocurrir.
Porque era más sencillo creer que había sido un malentendido antes de pensar que una vez más habían forzado, violentado y sometido. Y que yo sólo pude gritar y llorar. Que una vez más había comprado un ilusorio amor con mi dolor y mis lágrimas. Y allí habría seguido, puñalada por granito de azúcar, por un imperceptible polvo dulce.
Aquél novio me dejó porque yo no aceptaba sus reglas, porque empecé a agitarme en sus grilletes. Una vez más, porque pareció no ser suficiente, me volví a enganchar de un chaval con el que nunca tuve nada y al mismo tiempo lo tuve todo. Nunca he querido tanto a alguien, pero de alguna forma siento que es la persona que más cerca ha estado de quererme. Pero otra vez era una persona enferma. Se iba y volvía, como una luciérnaga mortecina… Me daba y me quitaba. Y la última vez que vino, hace unos días, pensando yo que era sólo un fantasma de mi pasado, volvió a hacerme daño.
Yo sólo quería terminar de ver una película con él. Todo iba bien… Pero entonces… Me volvieron a forzar. Una vez más. Y esta vez al menos lo pude llorar, ¿y quién lloró al final? Él, por supuesto. Pobrecito que ha tenido la terrible fortuna de vivir siendo un monstruo. Pobrecito, consolémosle. No le recordemos lo que ha hecho, que se come el tarro.
Esta última vez ya me ha hecho perder toda estima que le tuviera (al parecer empiezo a entrar en razón, quizás simplemente pierdo las esperanzas). Ha estado todo dispuesto a la perfección.
Días antes de que volviera él a mi vida salí de fiesta. Me aburría en la discoteca y buscaba cualquier excusa para salir, así que cuando un chaval con el que estuve bailando y nos besamos me dijo que si le acompañaba a fumar fuera yo accedí, para hablar, yo no fumo. Me quería librar del ruido atronador.
Pero me llevaba donde no había nadie, y me extrañó, pero qué sé yo, yo me canso rápido de las multitudes… Pero estaba su amigo esperando. Y me intentaron forzar entre los dos. Pero esa vez no me quedé parada. Estaba dispuesta a matarles con tal de que no volvieran a hacer daño a nadie más. Por esa vez y por todas las anteriores. Les pegué, les reventé, les pegué mucho. Una presa hidráulica sin sistema de drenaje, llena de grietas en el hormigón.
Al menos con ese chico al que tanto ame, días después, no me puse violenta. Pensé que no me sabría controlar si volvía a pasar, pero al parecer, cada vez tomo mejores decisiones… Es algo bueno, ¿no?
A veces me siento terriblemente sola, desearía no necesitar apoyo de ninguna clase y que yo misma me bastase. Poder abrazarme a mí misma y que no se sintiera como si me arrancase la piel con mis uñas, tal y como descarno mis dedos con los dientes por pura ansiedad. Pero todavía algunas noches me encojo y fantaseo con abrazos en la oscuridad. Con el abrigo de la piel de otro humano. Con compartir calor y sentirse valorado. Desearía poder hacerme un hueco en el corazón de alguien, poder descansar en él.
A veces fantaseo con no sentir nada y siento tanto… Quizás el problema está en desear demasiado. Quizás me he creado una necesidad irreal…no lo sé… ¿Cuánta falta hace el afecto humano?
Desearía que las cosas cambiaran y por una vez sentirme valorada… No sé si estoy dando vueltas en una rueda, estoy algo mareada.
Quizás no estoy valorando suficiente lo que tengo, tengo amigos buenos… Pero por las noches cuando las sombras me clavan las uñas sólo me tengo a mí misma y a veces siento que no es suficiente.
Pero es lo que tengo.
Quizás he divagado demasiado no lo sé. Temo caer en redundancia. Pero algo me dice que todo estará mejor cuando valore, como debo, tenerme a mí misma y esté más tranquila con la soledad.
Algún día el abrazarme no dolerá, y seré capaz de saber qué abrazos debo aceptar.
Por ahora he decidido empezar a cambiar mis conductas, porque aunque no debo culparme por lo ocurrido creo que debería ser más cauta. Debería tener más presente que mi visión de la realidad está distorsionada, como un viajero perdido en el desierto que en sus delirios de muerte persigue espejismos.
Mi pasado ha determinado mi forma de vivir las cosas, y debo tenerlo siempre presente para no caer en los vicios que me llevan a lo terrible.
Algún día abrazarme no dolerá.
Te lo prometo.
Algún día abrazarte no te dolerá.
Siempre hay una puerta, aunque parezca haber sólo ventanas. A veces las puertas están camufladas, mismo papel que la pared, misma textura, sin pomos ni picaportes, con la madera perfectamente cortada y pulida para que todo encaje a la perfección. Quizás debes tantear las paredes para encontrar la puerta, pero siempre la hay.
Relato de una paciente
Equipo JMI
#Nadietienemiedo
por Irene Esteban Sanchez
Para entender qué es el apego, primero necesitamos ponernos en contexto histórico. ¿De dónde nace este concepto y quién es su propulsor?. John Bowlby era un psiquiatra y psicoanalista infantil que, en varias investigaciones, recalcó los efectos favorables inmediatos y a larga duración de la formación del apego en salud mental de los niños. Estos efectos serían el resultado de una experiencia de relaciones cálidas, íntimas y continúas entre la madre y el hijo, promoviendo satisfacción y alegría por ambas partes.
Se introduce aquí su teoría sobre el apego, donde el autor expone el efecto que producen estas experiencias tempranas y la relación con la primera figura de autoridad del niño, destacando su especial importancia en el desarrollo del niño.
Según diferentes investigaciones llevadas por Bowlby, se detalla que, en los casos donde se establece un abandono del niño por parte de la figura cuidadora, el niño llega a experimentar una pérdida de confianza en esta figura vincular, llegando a asociar sentimientos negativos como el miedo. En base a estas investigaciones, se detallan diferentes tipos de aferramiento, que asimismo, condicionan las relaciones futuras del niño. ¿Pero, cuáles son y qué características tienen estos tipos de apego?
Apego seguro:
– Nace en consecuencia de los buenos tratos y el vínculo nutritivo entre progenitores y el niño/a.
CONSECUENCIAS PARA EL NIÑO/A: Desarrollo de la confianza (la suya propia y sobre los otros)o Empático, puede autorregularse, viéndose a sí mismo y a los otros como personas con necesidades y deseos propios
Apego inseguro, de tipo Ansioso – Ambivalente :
– El cuidador no es constante, presentando una sensibilidad incoherente. Responde de forma adecuada a las necesidades del hijo, pero en otras actúa de manera inadecuada.
CONSECUENCIAS EN EL NIÑO/A: Presenta una ansiedad profunda de ser amado y valioso. Se preocupa por los otros. Tiene miedo al abandono, sintiendo la necesidad de complacer a sus seres queridos.
Apego inseguro, de tipo Evitativo:
– El cuidador no tiene la capacidad de verse, de generar una introspección, sin la intención de conocer el mundo interno de su bebé. No tiene sensibilidad, no capta la falta de placer o incomodidad del bebé, distorsionando su estado.
CONSECUENCIAS EN EL NIÑO/A: Siente que no hay nada interesante en él. Presenta un yo emocionalmente vacío, siendo muy diferente lo que vive a lo que refleja. Presenta una baja tolerancia a la frustración.
Apego desorganizado:
– El cuidador presenta una negligencia extrema, teniendo falta de sensibilidad y coherencia. Presentan experiencias muy traumáticas sin elaborar, patologías, víctimas de abusos y/o malos tratos severos.
CONSECUENCIAS EN EL NIÑO/A: o Presenta un yo inestable, teniendo miedo crónico y angustia. Se representan como objectos para ser usados. Se suelen asociar diferentes trastornos como: t. disociativo, t. de memoria y atención, t. borderline…
Estos datos reflejan la importancia de la formación de un vínculo de confianza y seguridad por parte del cuidador hacia el niño. No solo se tendrá que hacer cargo de sus necesidades físicas, como higiene o alimentación, sino que tendrá que prestar una atención permanente al niño, atendiendo a sus necesidades emocionales. Personalmente, considero relevante pararme en este punto, en la importancia de prestar atención a la parcela emocional del niño, dado que condicionará las relaciones futuras que establezca, quedándose en un tipo de apego ligado a la aparición de dificultades para establecer vínculos en relaciones futuras, ya sea a nivel social o sentimental. Este apego hacia personas significativas, nos acompañará a lo largo de nuestra vida, por lo que considero prioritario subrayar de nuevo la importancia de establecer en el primer vínculo, una atención permanente hacia todas las partes del niño, no solo hacia sus necesidades básicas y de supervivencia.
Además, este primer vínculo es relevante porque se produce una transmisión intergeneracional en relación a la seguridad de dicho vínculo. Es decir, si los padres muestran un aferramiento seguro, se producirá una transmisión de apego seguro en el niño, pero si los padres se presentan como una figura de preocupación o rechazo, los niños recibirán una transmisión de apego inseguro – ambivalente o apego inseguro – evitativo, siendo esto un aspecto negativo para el niño, dado que sus futuras relaciones se verán condicionadas por ello. El aspecto importante no es el tipo de relación que el adulto tuvo con sus figuras de autoridad durante la infancia, sino la elaboración e interpretación posterior que hace este adulto en base a aquellas experiencias.
Cabe destacar de nuevo que, todas las experiencias que tendrá el adulto en las diferentes etapas de su vida, estarán influenciadas por la primera relación y contacto con sus figuras de autoridad, condicionando su interpretación y funcionamiento con futuras figuras sociales o sentimentales.
Como conclusiones finales, cabe recordar que, durante la primera infancia, es importante que, los padres, como figuras de autoridad, eduquen al niño en un ambiente acogedor, dando importancia a las emociones del lactante, para que éste pueda continuar su exploración, crecimiento y conocimiento del mundo de una forma sana y segura. Debemos comprender que, la evolución sana de una persona, no solo radica en el nivel corporal, sino que tiene que estar presente el vínculo afectivo, en el que se establezcan unas bases basadas en la seguridad, que fomenten relaciones sanas y favorezcan una buena toma de decisiones en futuras interacciones sociales y relacionales.
Desde mi punto de vista, considero que, en nuestra actualidad y durante años, se ha destacado mucho más la importancia de una buena alimentación del niño para que pueda crecer con buena salud, dejando en un segundo plano la salud emocional. A nivel social, no nos centramos en la importancia que tiene para el niño que sus figuras de autoridad le faciliten un clima y ambiente cálido y próximo. No se hace hincapié en la fomentación de un vínculo estrecho, que posteriormente, será la principal referencia del niño para relacionarse en las posteriores etapas vitales con otras personas, a nivel afectivo y social.
Paralelamente, cabe destacar que, el apego presenta una base importante dentro del sistema operativo de la persona. Puesto que es, en realidad, un sistema relacional con una base biológica e instintiva, que influye y organiza todos aquellos aspectos relevantes del funcionamiento psíquico de la persona, tales como: los procesos motivacionales, la regulación de sus emociones, la autoestima, la memoria autobiográfica, las funciones reflexivas y narrativas, además de influir en la organización de los vínculos interpersonales.
Como conclusión final, y recogiendo toda la información extraída, quiero destacar la importancia que tuvo y, que actualmente continúa teniendo, la «teoría del apego» de John Bowlby. Puesto que, según sus investigaciones en niños con vínculos maternos rotos, se destacaban las posteriores problemáticas que tenía el niño para poder relacionarse de forma sana y segura, presentando altas inseguridades ligadas al conflictivo vínculo con su figura de autoridad. Considero que es importante poner el foco en la parte emocional y, para ello, cabe enfatizar la necesidad de generar contextos de aprendizaje para las figuras parentales. Contextos en los que se les enseñe a fomentar un vínculo sano con sus hijos en su primera etapa de vida, puesto que de esto dependerá la calidad de las relaciones y las interacciones futuras del mismo. . El niño, ya siendo un adulto, tomará como referencia este primer vínculo, para empezar a abrirse con otras personas, poniendo siempre, como foco principal, sus figuras de autoridad. Es por este motivo que, los padres, han de ser conscientes de que, no solo una buena alimentación o higiene suponen el mantenimiento de un estilo de vida saludable, sino que se tiene que dar un espacio que sea igual de importante a la creación del vínculo paterno-filial, para no dejar de lado el mundo emocional del niño. Promoviendo así, futuras relaciones sanas y favoreciendo, diferentes estadios como la autoestima, la regulación emocional, los procesos motivacionales, etc.
Irene San Mateo
TFG: Influencia del tipo de apego en las relaciones del adulto
#EquipoJMI
por Irene Esteban Sanchez
19/11/2022
¡Hola de nuevo!
Hace mucho tiempo que no subía nada a este blog, no por falta de ganas de hacerlo, pero sí quizás por la falta de conexión conmigo y, en consecuencia, con la persona que leyera lo que escribo. Quizás, sentir que iba a ser muy difícil reconectar con todo lo que siempre he querido transmitir, hacía más cuesta arriba la sensación de poder recuperar el sentido a escribir.
Pero os confesaré que, hace poco, se incorporó una persona nueva al proyecto que, con su afán de superación y su vocación por la psicología, el aprendizaje y, sobre todo, el entendimiento de la persona, me ha recordado, las ganas que siempre he tenido de querer hacer llegar a más personas, más allá de las que aquí acuden o han acudido a terapia, mi concepción de ayuda, de terapia, de paciente y el sentido que guía este trabajo diario.
Dicho esto, entro de lleno con el contenido de esta publicación. Hace aproximadamente un mes, nos preguntábamos, qué podíamos plantear en las redes sociales (contexto absolutamente desconocido para mí), que supusiera un acercamiento a más personas y que implicara la posibilidad de generar respuestas abiertas; opiniones individuales, concepciones más técnicas, creativas, absolutamente abstractas o, sin embargo, muy concretas, pero todas ellas válidas y desde luego, nutritivas para todos.
En ese momento, recordé una pregunta que durante muchos años se me había inculcado y guiado en mi trabajo en el Hospital de día: ¿Qué es la locura? Y es que, agradezco mucho que, tras varios años trabajando, nunca dejara de plantearse esta incógnita, porque me ayudó a ser la terapeuta que soy a día de hoy. El caso es que, dándole un par de vueltas a cómo podíamos empezar nuestro recorrido en las redes, trasladar esta cuestión, me pareció la mejor manera de acercaros nuestro proyecto. Por ello, planteamos: ¿Qué entendéis por locura? Resultado: se cumplió la misión. Recibimos respuestas de todos los tipos, basadas exclusivamente en lo que le sugería la pregunta a cada persona. Aquí dejo varias de las respuestas obtenidas: se trata de “no controlar una situación”, “hacer siempre lo mismo esperando que ocurra algo diferente”, “no controlarse a uno mismo”, “conducta fuera de los límites sociales”, “se dice a malas cuando uno no funciona acorde a la norma”, “un estado mental subjetivo imposible de medir, comparado con la belleza”, “si se gestiona bien se trata de una herramienta y no un obstáculo”, “algo que se puede confundir con ver la vida de una manera diferente”, “expresión poco habitual del alma y la inteligencia”.
Confesar aquí que no puedo estar más feliz de que las respuestas sean tan variadas, porque no creo que la locura pueda ser definida como si de algo ajeno a las personas se tratara. Como un concepto de diccionario, estático, como algo no condicionado por quien la describe.
Es cierto que, si lo reducimos a lo básico, «la locura» se ha concebido generalmente como algo negativo, al menos, la locura como condición, porque la acción de “hacer una locura”, en cambio, implica algo más atractivo, ¿lo valioso de hacer algo poco común, puede ser?. Tras este escueto análisis, voy a centrarme en el objetivo que se planteó en un inicio, que consistía en, acercarnos a las personas, conocer sus opiniones y corresponder dicho acercamiento, escribiendo sobre todo aquello que se había compartido.
Aún así, a pesar de trasladar, en su momento, una reflexión sobre todas las opiniones de las personas que participaron, sentí que se nos quedó corto, y pensé que se trataba de un tema lo suficientemente potente como para retomar las publicaciones del blog. Así que, saludos de nuevo, y vamos al lío.
En primer lugar, una de las cosas que más aparecía en las opiniones recibidas, tiene que ver con la dificultad de poner el límite entre lo que consideramos «locura» y «no locura». Parece que se difumina la línea entre lo diferente y lo que se considera locura como tal, aunque en varios casos fue concretado como aquello que está fuera de la norma. Hubo incluso quienes lo acotaron un poco más. Hablamos de locura cuando se habla “a malas” de aquello que no entra dentro de lo socialmente aceptado, haciendo referencia a una intención crítica por parte de la sociedad a lo no normalizado; y devolviendo una crítica que hace referencia a la incapacidad generalizada de analizar a las personas bajo un prisma de aceptación, curiosidad o, al menos, neutralidad. Dicho esto, cabe mencionar que, la locura “a buenas” (en relación a lo que se planteaba con anterioridad), no apareció entre las respuestas. Se entendió como algo más estable, menos espontáneo y menos ligado a la acción y su posible potencial.
En segundo lugar, retomamos el concepto histórico de «locura», como una condición que, no solo era juzgada, criticada y rechazada, sino que se trataba de un peligro para los demás. Algo que debía ser exterminado y/o apaciguado para mantener la tranquilidad y la armonía dentro de la sociedad (¿tu locura desestabiliza el colectivo?). Aunque es evidente que esta concepción ha variado notablemente, no puedo evitar subrayar que, los términos como rechazo y crítica siguen existiendo y, por ello, ofrecer otra posible visión de este concepto, se convierte en uno de nuestros muchos retos como profesionales (¿por lo menos que podamos elegir qué visión queremos darle, no?)
En tercer lugar, si hablamos de «locura», de una manera menos colectiva y más individualizada, retomando nuestro objetivo de buscar «respuestas personalizadas», el factor común de muchas de ellas, hablaba de una locura que conlleva daño. Daño a uno mismo, daño al otro. Daño a ese otro que implica, por inercia, daño a uno mismo (etc.). Lejos de entrar en este bucle por ahora, y con el propósito de irlo haciendo poco a poco más adelante, querría centrarme en una de las definiciones que más se repitió, que relaciona la locura con la falta de control.
Si soy sincera, no me atrevería a relacionar directamente la locura con la falta de control, pero como respuesta a la demanda que se plantea, me veo en la necesidad de compartir algo que, en mi día a día con pacientes, mantengo siempre. Si el paciente comienza a ser consciente de su funcionamiento y asume que es incapaz de controlar ciertas parcelas (aprovecho para añadir que suele ir relacionado con «emociones» y estas cositas, aunque no voy a adentrarme en ese jardín ahora, solo dejo el dato) y se esfuerza por mejorarse, se plantea objetivos y aprende a manejarse a sí mismo de una manera funcional, ¡quién soy yo para decidir eliminar «esas locuras»! Es más, ¡quién sería como terapeuta si no le ayudo a potenciarlas! Con esto quiero decir, que no considero locura y bienestar como algo incompatible. Sí difícil de lograr. Pero supongo que «disfrutar», «disfrutarse»..., son conceptos que siempre han regido mi trabajo. De hecho, y sigo mojándome un poquito más, confieso que mi respuesta favorita es la de «la locura bien gestionada puede ser una herramienta y no un obstáculo». ¡Maravilla! Hablamos de ser responsables de poder cambiar las cosas en nuestro beneficio. Qué poder, qué fantasía. Y visto así… qué carga más tediosa. Pero de nuevo, no me queda más remedio que hacer hincapié en la función de la terapia, como recurso para aprender a lidiar y gestionar esa carga. Suena un poco peliculero, pero nuestro trabajo tiene sentido si, ayudamos a convertir los obstáculos en herramientas, convertir las diferencias en trampolines y fomentar, poco a poco, una sociedad que acoja y cuide estos trampolines.
En definitiva y retomando sin guiones de película; si hablamos de la locura que hace daño, encontramos muchas descripciones que hablan de ella de una manera u otra. Pero ¿y si nos atrevemos a hablar de la locura que se disfruta? Pues hablaremos de algo que probablemente sea más ambiguo, más confuso e incluso es posible que, paradójicamente, nos dé más miedo. Pues lamento apostillar que, para hablar de locura disfrutable, tenemos que hablar de una locura ligada a la capacidad de autocontrol, al aprendizaje de herramientas de autocuidado y a muchas cosas más que nos resulta difícil relacionar con el término «locura». ¿Es posible que estemos hablando de una locura elegible?
En este punto, me veo obligada a poner encima de la mesa un tema menos agradable, pero para mí fundamental. Abrazar “la locura”, no implica justificar en ella comportamientos dañinos, no implica anclarse en el sentimiento de incomprensión. Es más, así solo estamos despreciando los potenciales de nuestra locura, convirtiéndola en excusa. Creo que es importante tener en cuenta que, una cosa es no saber qué hacer para cambiar y, otra muy distinta, es hacerse un «jaque mate» a la posibilidad de intentar hacer algo diferente y, por lo tanto, eximirnos de la responsabilidad de hacerlo.
Hay un margen de acción muy grande entre contarse a uno mismo que «es como es», guste o no guste , «es lo que hay»; primero, comprenderse y aceptar las propias dificultades, segundo, y, afrontar dichas dificultades con el fin de mejorarse, tercera y más potente opción. Se trata de una línea aparentemente fina, aunque si uno lo piensa, no tanto, que comienza en la auto-justificación y avanza hacia aceptación y la puesta en marcha de objetivos de cambio (solo o acompañado). Y aquí subrayo algo con lo que creo que algunas personas se pueden identificar; tampoco genera lo mismo plantearse unos objetivos de cambio basados en la aceptación, la comprensión y el cuidado de uno mismo, que plantearlos desde la auto-exigencia y el sometimiento por tener la sensación constante de estar al filo del fracaso. Aclaro que, a no tratarse así, también se aprende.
Y tras alargarme más de lo esperado, termino concretando el mensaje que he querido transmitir a lo largo de la publicación: ¿Qué sacamos de todo esto? ¿Entonces, estamos locos, o qué? ¿Eso es bueno, es malo? ¡¡Buenas noticias!! Cómo entendamos «la locura» y cómo queramos que forme parte de nuestra vida, depende de nosotros. Y si nos viene grande esta tarea y no sabemos cómo transformar la locura dañina en algo potencialmente disfrutable, pues ¡Aquí estamos! Para prestar atención a lo que no solemos atender, para aceptar aquello que nos asusta, para cuidar lo que normalmente rechazamos. Para acompañarnos y compartir la carga que implica este camino en el que, casi siempre, nos sentimos desprotegidos.
Equipo JMI
#Nadietienemiedo
por Irene Esteban Sanchez
19 de mayo 2020
En óptica se estudia el efecto de la luz sobre de las diferentes deformaciones de una lente al igual que sucede con un prisma. Dejadme hacer un símil entre ese prisma y las lentes de unas gafas con las que percibimos el mundo a nuestro alrededor.
Supongo que la gran cuestión es si podemos cambiar de gafas, elegirlas o si, por el contrario, se trata de unas gafas estáticas e inmutables. La respuesta es sí, podemos cambiarlas e incluso elegirlas. Existen infinitas maneras de integrar la realidad. O de construirla y entenderla, me gusta decir a mí. Es curioso, y no sé si es un matiz muy personal, pero a veces, según la canción que suene, construyo mi realidad situacional de una manera o de otra. O al menos la percibo de manera distinta. ¡Fascinante!
Entendiendo un prisma como aquel filtro que nos hace interpretar la realidad de una manera u otra, ¿por qué no cuestionarnos si ese prisma es modificable? Y, me atrevería a decir, ¿por qué no abordar la posibilidad de que ese prisma también esté sujeto a una construcción individual?
En el Hospital de día, cuando tratamos el asunto de la percepción y hablamos de un “filtro” existente en cada uno de nosotros; como si todos estuviéramos expuestos a una misma realidad, que pasa por un filtro y se convierte en aquello que vivenciamos y que condiciona nuestro pensamiento y nuestras emociones. Es fascinante la cantidad de posibilidades que dichos prismas nos sugieren, de mensajes tan aparentemente simples como un “te quiero” o un “gracias”. Que el filtro dependa de cada persona, no significa que una persona no pueda aplicar diversos filtros. Entender este aspecto, posibilita la cabida de un proceso terapéutico en el que el terapeuta acompañe a la persona en la enseñanza y construcción de filtros o prismas, que se encaminen hacia su bienestar.
En la mayoría de los casos, las personas llegan a terapia con unas gafas puestas, normalmente herméticas o con escaso acceso al cambio. Dichas gafas condicionan su manera de interpretar la realidad e incluso su modo de vivir. Nuestra labor como terapeutas sería impulsar el cambio, proporcionar otras posibilidades de gafas, construir algo diferente, siempre en colaboración con la persona que acude a terapia, por supuesto. Al fin y al cabo, se trata de sus gafas y tiene que gustarle el resultado final de las mismas.
Cuando un individuo ha construido una realidad que le genera malestar, que le impide avanzar o, incluso le impide llegar a maximizar sus capacidades, ¿por qué no cambiar de gafas? Yo, personalmente, quiero unas gafas que me permitan valorar todas las posibilidades existentes, dar saltos e interpretar las situaciones de manera que generen en mí, al menos, la capacidad de manejar aquello a lo que me enfrento. Pero, ¿tenemos todos la sensación de poder elegir las gafas que queremos o aquellas que nos conducen hacia el bienestar? Permitidme mi atrevimiento, pero creo que no. Aunque suena fantástica la posibilidad de cambiar de gafas, e incluso fácil, creo que es una labor profundamente compleja y que, en la mayoría de los casos, es necesaria la inclusión de un guía que conduzca y entrene a la persona en ese poder de elección.
Volviendo al concepto de prisma, que es el que elegí acometer, tras ver esta fotografía; y, desde luego, aquella que me llevó a bailar “The dark side of the moon”. ¿Hay alguien que piense que existe una sola realidad para todos? Creo que analizarlo con templanza y coherencia y, desde luego, tras una base de vivencia profesional y personal, quiero y confío en que la respuesta a esta pregunta sea negativa. No, no solo existe una realidad. Es más, la realidad se construye bajo nuestra capacidad de atender a un foco de estímulos, y nuestra libertad de integrarlo como una vivencia u otra. Qué gran poder otorga al ser humano este concepto, ¿no?, y qué gran margen de aprendizaje. Y, con ello, qué responsabilidad e, incluso, ¡qué vértigo!
Dicen que hay muchos tipos de prismas; aquellos que te devuelven el haz de luz, aquellos que lo refractan y aquellos que lo descomponen en sus colores elementales. Y digo yo; sabiendo que es posible desgranar aquello que percibimos en múltiples posibilidades, ¿por qué no poder elegir aquella que nos genera mayor bienestar? Qué gran pregunta. Probablemente la respuesta sea tan ingenua como “porque mi prisma no sabe ver esas cosas” o “porque yo no sé hacer que mi prisma lo vea”.
Llegados a este punto, me atrevo a afirmar que dicho prisma es tan construible como la realidad. Es más, si garantizas forjar un prisma que te permita obtener todos los colores en los que se descompone la luz, es probable que las opciones que tengas de percibir la realidad y, en consecuencia, vivirla y actuar sobre ella, también sean infinitas. Y qué lujo éste, ¿no? No sería capaz de entender la libertad individual de otra manera.
Llegando un punto más lejos, ¿Qué pasa si los prismas de otros influyen en la construcción de nuestros propios prismas? Pink Floyd representaba esta hazaña en forma de un haz de luz (la música) que atravesaba un triángulo y se transformaba en diversos colores (nuestras emociones o actitudes, las distintas formas de vivir la música). Quizás representaba la cantidad de posibilidades que tenemos de percibir la información que nos llega, pensarla, integrarla, comprenderla y sentirla, en consecuencia. Y yo digo hoy, que no se trata de algo “fantástico” o “artificial”, sino de algo accesible al ser humano, elegible y, cuanto menos, alcanzable.
Y volviendo a la temática que nos compete y aceptando que no todos somos capaces de moldear dicho prisma, es humilde asumir que tenemos ciertas limitaciones en el poder de decisión o elección en la compra de gafas mágicas. Pero entonces, ¿por qué no apostar por tener un espacio que potencie esta capacidad de elección? ¿Por qué no tener un acompañante que guíe y ayude a construir, dentro de las distintas opciones, aquellas gafas que te permitan vivir la vida priorizando el color que te lleva a la felicidad?
Bueno, bienvenidos a la psicoterapia. Bienvenidos al lugar donde se esculpen los prismas, se modifican o se reconducen. Bienvenidos al espacio en el que la manera de construir la realidad, percibirla y vivirla es modificable en la dirección del ángulo correcto. Y quede clara una postura, ese prisma no es ajeno a cada uno, es parte de nosotros y, por lo tanto, es una tarea de la que debiéramos responsabilizarnos. Bajo esta responsabilidad, los recursos que elijamos para construir dicho prisma, también dependen de nosotros. ¡Qué gran tarea! ¡Y qué ganas de acometerla!
Equipo JMI
Nadie tiene miedo
por Irene Esteban Sanchez
2 Mayo 2020
En el primer momento en el que observé esta foto, solo podía pensar en que, la imagen, comunicaba muchas cosas, interpretables de muy diversas maneras. Así que os voy a contar todo lo que me transmitió a mí.
A simple vista, observaba un niño leyendo. También un adulto, que me llevaba a la duda de si era él, impulsando al niño a ser adulto, o era el propio niño el que se visualizaba como tal. No pude quitarle ojo al hada, que aun presente en la foto, parecía que se alejaba. Puestos a imaginar, parecía que huía del señor que sale del libro. Su semblante y su seriedad no daban cabida a la existencia de un hada mágica.
Después de aceptar el reto de escribir sobre esta foto, y asumiendo que a cada uno le transmitiría una cosa distinta, comencé a preguntar a conocidos qué les sugería la imagen, recibiendo las siguientes respuestas: aprendizaje, concentración, futuro… Y con la que me quedé: “Soñar” ¿Por qué esta respuesta? Porque sí, porque la compartía. Y desde ahí, comencé a escribir.
¿Con qué sueña el niño? ¿Con qué sueña el hada? ¿Con qué sueña el adulto?
El niño puede soñar con ser adulto, pero también puede soñar con no serlo. Puede crear, puede imaginar, sin siquiera saber que es un talento que se pierde con el tiempo. O por lo menos se olvida. El hada puede soñar con seguir existiendo en la imaginación de cada niño, en que no le olviden cuando crezcan e incluso en permanecer en los sueños de un adulto. Se me ocurre que el adulto puede soñar con soñar como un niño. Con recuperar el talento, con recordarlo, con no perder de vista el hada.
Pero se nos olvida una parte muy importante. ¿Con qué sueña el adolescente? Aprovecho para decir que los adolescentes son mi debilidad. No sé si es por lo mucho que les entiendo o porque he aprendido a lidiar entre ellos y sus familias. No sé si es porque los identifico con mi pasada adolescencia o porque incluso soy capaz a día de hoy de identificarme como adolescente.
La etapa de la adolescencia supone un cambio de etapa en el ciclo vital de cada individuo. Una etapa de la que nadie te previene. Una etapa en la que sueñas con ser mayor, con ser un individuo hecho y derecho y dejar atrás toda la fantasía infantil. Pero también es una etapa en la que pierdes la seguridad que te aporta el mundo mágico, el poder crear tu mundo, el poder trasladarte a él. Es la hora de convertirse en una personita “independiente”. Es la hora de fabricar tu propia autonomía. Hay muchos pacientes que, por suerte, tengo el placer de, no solo atender, sino también convivir en terapia durante horas con ellos, que me han mostrado a ciencia cierta que no han sido capaces de llevar a cabo el proceso de cambiar de una etapa a otra con éxito. Por diversos motivos, que ahora no me pararé a analizar. Pero el resultado es que se encuentran sumergidos entre ese señor con los brazos cruzados y ese hada que se escapa. Atrapados en la necesidad del cariño e incondicionalidad de un vínculo parental y la imperiosa necesidad de no necesitarlo. Sin pararme mucho en esta parte más “técnica”, traducirlo de forma sencilla en que, quedan atrapados entre la búsqueda de sentirse queridos incondicionalmente y la búsqueda de una libertad absoluta, casi impropia de los propios adultos. Ahí aparece el conflicto, la confusión, las conductas tremendamente incoherentes entre el rechazo y la demanda.
No hace mucho, entré en una interesante conversación con una persona cercana, en la que debatíamos acerca de la fortaleza, la resiliencia, lo innato y lo aprendido. Y yo solo podía pensar en los muchos pacientes con los que he compartido y comparto un proceso terapéutico. Un proceso en el que se genera esa incondicionalidad, en el que aprenden a sacar su fuerza interna debilitada, para transformarla, potencialmente fortalecida, en parte de sí mismos. Y no sé si es correcto afirmar que de ese modo se convertiría en algo innato, pero desde luego sí puedo afirmar que se convierte en un funcionamiento completamente distinto a la hora de afrontar el resto de dificultades que tengan que atravesar a lo largo de sus vidas. Simplemente uno aprende a construirse, si sabe elegir el compañero adecuado para ello. Sobra decir que, evidentemente, ésta es una labor de las personas que nos dedicamos a ello, y que no todos los vínculos son lo suficientemente sanos, parciales y adecuadamente potentes como para facilitar esa construcción personal. Recalco la palabra “adecuado”, porque no se trata de cantidad; ni mucho ni poco. Si no de una cualidad intrínseca del propio vínculo.
Dicho esto, creo que he comenzado hablando de sueños y he acabado adentrándome en el fascinante mundo adolescente. Y quien habla de adolescentes, también habla de niños con altas capacidades o de adultos que nunca han llegado a completar su construcción personal. Que nunca se han parado a ver cómo quieren ser. Quiénes son. Dónde está el hada, dónde se encuentra la exigencia del adulto cruzado de brazos y dónde quieren posicionarse ellos mismos.
Cuando crecemos, perdemos la capacidad de abstracción, de ser creativos, de trasladarnos a mundos mágicos. Pero también adquirimos la capacidad de elegir y de responsabilizarnos de lo que hacemos. Y, aunque muchas veces esto parece estar fuera de nuestro control, porque ponemos nuestros comportamientos en función de lo que hace el otro, sinceramente creo que plantearlo desde esa indefensión, puede resultar frustrante y contraproducente.
Y en este momento, inevitablemente, tengo que incluir una reflexión completamente personal. De Irene, como persona. Aunque estoy convencida de que, haber llegado a ello, me convierte en una mejor terapeuta. En este parón, en este confinamiento, en esta única alternativa de estar con uno mismo, me he dado cuenta de la importancia de saber acompañarse. Dejarse el espacio para “ser”. Aprender a “ser”, sin los demás. Decidir, sin necesidad de un aliciente o la espera de una respuesta deseada. Ser y ser querido eligiendo ser uno mismo. Decidir si quieres que el hada esté más cerca o si, por el contrario, te decantas por el adulto cruzado de brazos. “Parar”, te brinda el tiempo para profundizar en uno mismo y elaborar ciertas situaciones que has dejado pasar. Te fuerza a reflexionar sobre los riesgos que tomas, las consecuencias que tienen, el énfasis que le pones al disfrute o a lo obligatorio. Lograr entenderte, perdonarte, perdonar y elegir. Como no siempre sabemos hacer eso, el espacio terapéutico es, sin duda, un lugar de «parón». Un espacio propio, en el que un guía te ayuda a elaborar todas estas cuestiones. Pero no solo en el mundo adulto ya que, trabajamos en «qué hacer con la responsabilidad que implica la libertad de poder elegir». Analizando ese concepto en el mundo infantil y adolescente, cabría preguntarse: ¿Es esa la libertad que imponen a veces los niños con su conducta incomprensible o es la que piden a gritos los adolescentes a través de su rebeldía?
Antes de irse, mi padre me escribió lo que seguro sabía que me haría reflexionar el día en el que me parara:
“(…) Si algo he aprendiendo en esta vida es que lamentarse no tiene remedio. Hay que saber dónde se encuentra uno y luchar por lo que quieres y levantarte una y otra vez, por muchas veces que caigas. Espero que al menos te sirva de lección, aprendas de ello y no cometas el mismo error. No quiero que estés triste. Tu potencial es enorme. Eres tremendamente inteligente. Céntrate y utiliza esa inteligencia en tu beneficio. (…) Jamás te pongas límites y persigue lo máximo en la vida. Tendrás que renunciar a muchas cosas, pero sin duda alguna, muchas otras cosas las reemplazarán. Goza con lo que posees, aunque sea escaso. Solo así conseguirás ser feliz. Sueña si quieres, pero siempre con los pies en el suelo (…)”
No tenía previsto escribir sobre esto, pero gracias a la persona que me retó a escribir sobre esta imagen y a la persona que me respondió lo que le transmitía esta foto, porque supongo que me ha ayudado a elegir hablar de ello. Y es que resulta que mi padre me habló de «Soñar».
Así que volviendo a la pregunta que nos atañe… ¿podemos soñar? No sé si todos estaréis de acuerdo. Pero mi conclusión es la siguiente: “Sí, podemos. Podemos soñar”. Es más, me atrevería a decir, «soñemos».
Equipo JMI
#Nadietienemiedo
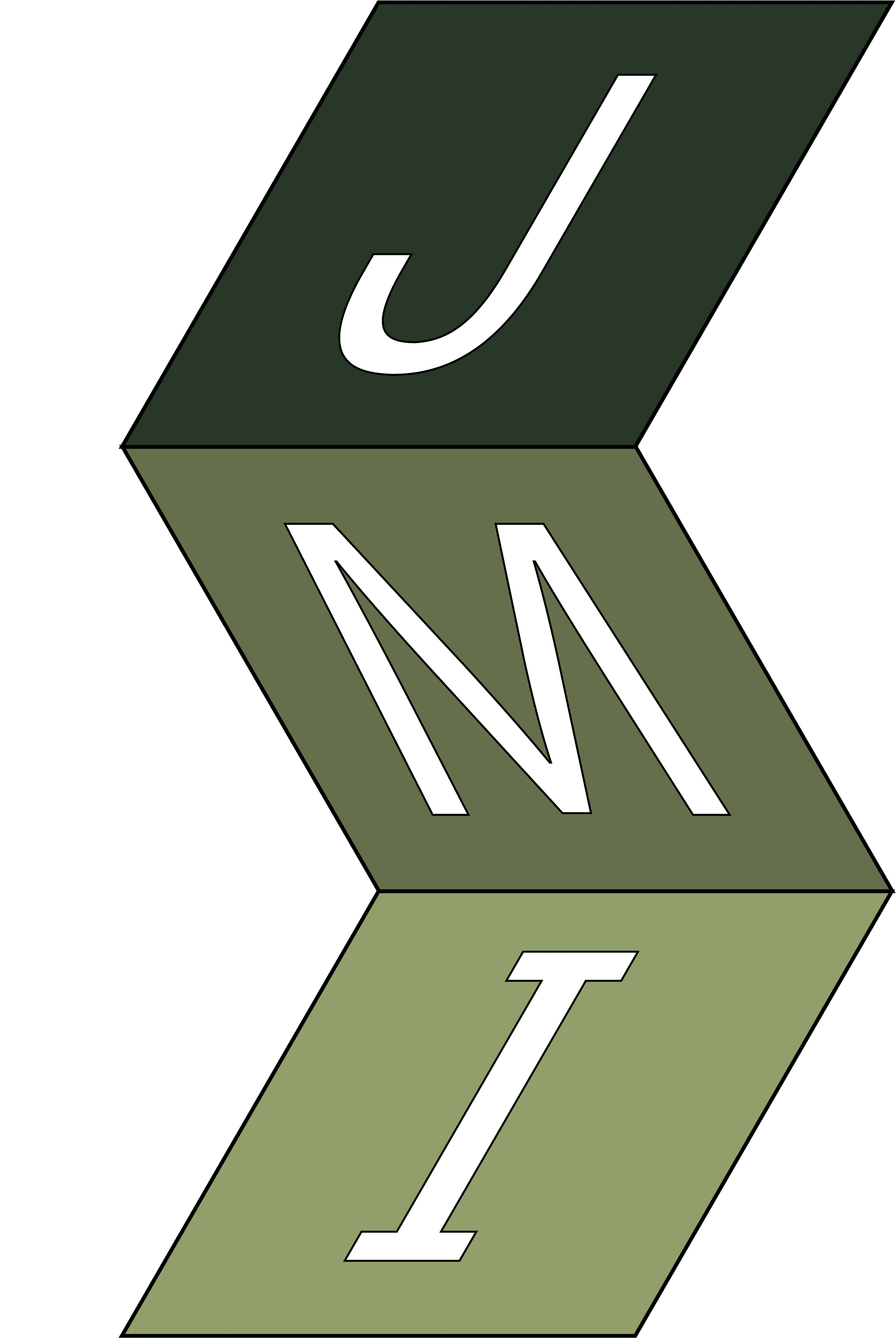
Comentarios recientes